Una Primavera Kirguiza - Capítulo 3. Una inglesa neocolonialista
Vivo en lo variable, él en lo eterno; vivo en prosa, más que en poesía
Lawrence Durrel
Bishkek, 18 de agosto de 2002
En la tarde conocimos a Annula, directora recién promocionada de SEP, y Rachel, su antecesora, quienes nos llevaron al café más exclusivo de la ciudad, emplazado a escasos metros del palacio presidencial. Annula era una mujer hindú, alta y pesada; no reía, sino que carcajeaba con ese desparpajo tan propio a las mujeres que cifran su éxito en los encantos de su personalidad. Rachel era una matrona estadounidense, cuyo rostro guardaba cierta semejanza con Jane Fonda, si bien no podría calificarla de hermosa en razón de su pronunciada papada y su cabello suelto e hirsuto. Ambas nos previnieron contra los paseos en la noche y las aguas locales, advertencia tardía, por cuanto ya llevábamos dos días tomando bolsas de suero, luego de intoxicarnos con el polvo del apartamento y las aguas de la tubería.
—¿Y a qué se debe su partida de SEP? —pregunté a Rachel indiscretamente.
—Me ofrecieron otro trabajo en Taskent —respondió con aire poco convincente.
Obtuve una mejor respuesta cuando hacia las seis de la tarde observé su reacción al confrontar a un hombre de mediana edad de saco y corbata, con bigote profuso y escaso cabello rubio, de unos dos metros de estatura, quien era escoltado por una esbelta adolescente. Nos sonrió vagamente antes de darnos su espalda y alejarse con torpeza.
—¡Y andan de la mano! —susurró Rachel a Annula.
—¿Quién es? —pregunté.
—Daniel Weiler —dijo Rachel deformando sus labios—, Presidente de la Universidad Americana de Kirguizistán.
En aquel momento entró Jeff, un hombre asombrosamente parecido a Steven Spielberg, quien luego de presentarse como jefe académico de SEP, añadió algunas palabras inteligibles al oído de Rachel.
—¡Somos casados! —nos dijo Rachel a modo de disculpa—. ¿No lo sabían?
—¿Cómo les ha parecido Bishkek? —preguntó Jeff.
—¡Encantador! —dijo Anaïs—. Hoy fuimos al bazar, en donde compramos los mejores melocotones secos que conozco.
Jeff acomodó sus gafas en un gesto nervioso de impaciencia.
—¿A usted no le agrada esta ciudad? —pregunté a Jeff sintiendo la suave brisa de la tundra al atardecer sobre mi rostro.
—Prefiero Taskent —dijo—. Aquí no puede salir uno en medio de la noche...
—¿A qué? —preguntó Anaïs intrigada.
—A... —titubeó Jeff observando a Rachel—, a comprarse un vino, por ejemplo.
Su comentario nos hizo gracia; no dejamos de ironizarlo de vuelta a casa con Anaïs.
—Ese hace de las suyas en la noche —le dije perversamente a Anaïs—. ¿Notaste que su esposa es casi veinte años mayor que él?
—Rachel ha de ser una mujer influyente —cogitó Anaïs.
Annula es una mujer erudita, pero a quien la ambición ha frustrado en su desarrollo intelectual. Es de aquellas mujeres modernas que critican el conocimiento citando a los filósofos franceses posteriores a Mayo del 68, sin jamás atreverse a cuestionarlos.
—Cuénteme —le dije—, ¿de qué parte de la India es usted?
Annula nos dijo que de la antigua colonia portuguesa de Goa, y cuando le pregunté si tenía ascendencia dravidiana elucidó su erudición sobre la historia de su nación, resaltando sus conexiones con la raza aria. Sus arduas explicaciones confirmaban mis temores más arraigados; estábamos en una tierra que jerarquizaba a cada cual según su ascendencia étnica.
En cuanto pude expuse el tema de la discriminación. Annula, espoleada en su especialidad, nos contó entonces la historia de Mr. Jefferson.
—Era un estudiante de administración de empresas de la Universidad de Indiana. Al graduarse Mr. Jefferson envió a una multinacional estadounidense su hoja de vida impresa en tinta dorada sobre el papel más costoso en el mercado. Lo llamaron y sostuvo el proceso de selección con éxito, confrontando diversas encuestas y entrevistas; por alguna razón todas fueron telefónicas o virtuales vía correo electrónico, incluyendo la discusión sobre los términos de su contrato. El momento informal de su contratación coincidió con una reunión de la junta directiva de la multinacional, compuesta de hombres rubios y latinos. Las puertas se abrieron entonces para dar paso a un mozo delgado de gruesos labios, tez oscura y anteojos metálicos.
El silencio fue tan urticante que Mr. Jefferson se disculpó.
—Sí —dijo abandonando el recinto—. Mi voz es de locutor radial.
—¿Qué pasó con Mr. Jefferson? —inquirí.
—Buscó otro trabajo —puntualizó Annula—. Una vez lo obtuvo, demandó a aquella multinacional por discriminación racial.
—¿Y ganó? —preguntó Anaïs.
—Desde luego —asintió Annula—. En América, casi todas las demandas por racismo ganan.
Entonces me percaté del creciente número de extranjeros en el local, en su mayoría miembros de las embajadas o grupos no gubernamentales.
—A todos nos impulsa el ansia de primar —comenté—. El racismo es una estrategia.
—¿Ansia de primar?
—Cioran escribió un ensayo sobre el tema.
—Cioran es un antisemita —replicó levantando su mirada sobre mis hombros.
Ya no estaba en discusión mi argumento sino el historial del filósofo citado.
—No lo sabía —me disculpé con incredulidad—. Igual su idea, ¿no le parece sólida?
—¿Cómo puede usted apoyar a un antisemita? —dijo agudizando su voz.
—Usted ha caído en la falacia ad hominem —repuse—; ya no discute el argumento, sino las credenciales del argumentador. Su lógica es inválida.
—SEP está conformado por judíos —argumentó con el aire triunfal de quien exhibe su as en una partida de tute.
La observé sorprendido por su necedad; giré mi rostro sobre Rachel, Anaïs y Jeff, quienes me observaban impasibles.
—¿Es usted quien está a cargo de las plazas académicas? —opté por preguntar a Jeff.
—De algunas —asintió—. De hecho, queremos nombrarlo miembro del comité que aprobará nuestra próxima conferencia en Samarcanda.
—¡Todo un honor! —asentí sonriendo a Anaïs.
—¡Es una formalidad! —aclaró Jeff percatándose de nuestras miradas—. Puede haber incluso presupuesto para su viaje. Usted es un comunicador social y ya estamos hartos de tanto sociólogo y antropólogo.
—Comprendo —asentí complacido—. Hay que seguir las formalidades y apenas acabamos de llegar. Me sería beneficioso compartir mis ideas sobre sociología de la comunicación. Pero antes que lo olvide, permítame preguntarle, ¿podría usted ayudar a Anaïs a conseguir un puesto académico en la ciudad?
—¡Las clases ya comenzaron! —dijo Jeff con mirada severa—. Aquí es muy difícil que consiga trabajo, y si lo hace no le pagarán más de diez dólares al mes.
—No es lo que nos dijeron —repuse percatándome de la expresión nerviosa de Anaïs.
—Ustedes ya tienen su salario —dijo Jeff en tono agrio—. Anaïs debería trabajar como voluntaria, sin cobrar estipendios.
—O darse por satisfecha con un salario de cinco dólares —remató Rachel—, eso, créame, es aquí un gran salario.
—¡Y usted, con ese candado de barba parece un turco! —terció Annula observando mi barbilla—. ¡Le aconsejo que se afeite! Venkatesh, nuestro académico inglés de ascendencia paquistaní, tuvo que hacer lo mismo en Rusia, pues con su barba de profeta era una copia de Osama Bin Laden. Y aquí, por lo general, no gustan de los turcos.
—¿Quiénes no gustan de los turcos? —preguntó Anaïs—. ¿Los rusos o los kirguisos?
—Ambos —respondió Annula—. Aquí todos los grupos étnicos se detestan. Y los turcos no andan por aquí de vacaciones. ¡Quieren revivir su imperio en Asia Central! ¡Mucho cuidado con ellos!
—Tengo esperanzas de que la cultura rusa de Dostoievski y Gogol humanice esta parte del mundo —repuse.
—Ellos solo quieren sabotear a USA —replicó Annula—. Son capaces de envenenar una represa en Los Ángeles simplemente por envidia. Se creyeron los seres más inteligentes y poderosos del orbe por un par de décadas, y fue USA la que los bajó de esa nube.
De vuelta a casa nos encontramos con Dorothy, hija de un profesor de Cambridge, de baja estatura, senos promisorios y mirada bizca, profesora de sociología, quien además cabalgaba en carreras de caballos y ejecutaba el violín en la orquesta filarmónica de Bishkek.
—Toda una chica modelo —dije a modo de cumplido.
—Y su marido —dijo Dorothy a Anaïs antes de despedirse—, ¿qué piensa hacer mientras usted trabaja por estos lares?
Incapaz de corregirla, estudié su rostro impaciente en ese juego pocas veces alterado que es la conversación.
—Por el momento —dije con esa calma que tanto agrada a los británicos cuando se exaltan—, consentirla con muchos regalos. No olvides, mon amour, que esta mañana te compré una libra de los mejores melocotones secos de la ciudad.
—Es lo menos que puede hacer por el viaje que le entrega —repuso Dorothy con un dejo de envidia.
—Además me gusta cocinar —proseguí—, y soy yo quien barre y trapea la casa.
—Los latinos son buenos para eso —Dorothy lo celebró con una sonrisa.
—Pero de los baños y la lavandería Anaïs se encarga.
Disfruté del lapso de tiempo entre sus ojos inquisitivos y nuestra obligatoria aclaración.
—Marco es el profesor contratado —aclaró Anaïs—, es él quien domina el ruso casi a la perfección.
—Вы говорите по-русски ? —preguntó Dorothy con un dejo de incredulidad, disimulando torpemente sus prejuicios sobre mi posición.
—К сожалению, немного. Я должен пройти промежуточный курс.
—Для чего?
—Хочу прочитать Чехова и Достоевского .
—Soy yo quien no tiene empleo —Anaïs intervino.
—¡Oh! —exclamó Dorothy, y entre titubeos añadió con una estupidez que le hizo perder la compostura—: ¡Creí que su marido daría clases de español!
Dorothy emitió unos sonidos guturales que no pudo controlar y sus mejillas se sonrojaron como las de una doncella que alcanzaba su primer orgasmo. Recordé la Historia de O, en la cual un hombre demuestra la semejanza entre el placer y el dolor. ¿Igual ocurre entonces entre el honor y la vergüenza? ¿No se suponía que Dorothy era, después de todo, una socióloga, destinada a denunciar los prejuicios de naciones menos desarrolladas? ¿Una amazona del molde de Electra, Cleopatra, Juana de Arco o cualquiera de las ariscas mujeres que murieron por sus derechos? Su expresión era ahora la de un genio del ajedrez arrepentido de desplazar a su reina a una posición insalvable. Aquel desasosiego, empero, duró apenas unos segundos. Haciendo uso de su pragmatismo inglés ocultó su humanidad tras una sonrisa espontánea. “¿Qué era un prejuicio neocolonialista en su prometedora carrera académica ante un tercermundista?”, parecía decirse.
Presentí que haría lo posible por alejarse de nuestras vidas.
—¿Por qué no vienes a cenar a nuestro apartamento esta noche? —la invité con una generosidad que la ofendió aún más.
—No gracias —reculó—. Debo preparar mi curso.
—Venimos de Inglaterra —insistí—, y dado que usted es de Oxford, quisiéramos compartir impresiones.
—No hay mucho de qué hablar —respondió evasiva—. La gente aquí es maravillosa conmigo.
—¿Y qué tal mañana? —repuse.
—No puedo.
—Cualquier otro día…
—Lo siento —dijo oscilando sus pupilas bizcas.
Era obvio que ya no dialogaba con académicos quincuagenarios de la talla de mis colegas de la Universidad de Manchester, sino ante una impostora que se había desenmascarado a sí misma. La intuí en conversaciones en donde recién egresados de la Universidad de Oxford expresaban su desazón ante los hindúes, quienes, recién graduados de alguno de sus programas, obtenían las becas que las instituciones anglosajonas habían diseñado —así dirían emplazando el abolengo sobre el mérito—, para sus nativos. Más adelante comprobaría, a la vista de su grupo de amigos o corte de admiradores, que, pese a la diversidad étnica de Bishkek, casi todos sus seguidores eran de ascendencia eslava.
—¡Dorothy es extremadamente popular! —me diría Annula días después—. Recibe invitaciones a cenar de las familias más influyentes del país, y ha sido cortejada por los jóvenes más apuestos y adinerados de Kirguizistán. Desde luego, ninguno de ellos fue capaz de capturar su corazón.
—No lo dudo.
Ya intuía que los prejuicios de Dorothy no se debían tanto a mi nacionalidad como al bronceado de mi piel.
—I promise you that in exchange —dije en mi mejor acento inglés y francés—, we’ll forget this faux pas.
Dorothy me miró con la sorpresa que tantos xenófobos manifestaban al comprobar la existencia de segregados latinoamericanos capaces de expresarse en varios idiomas.
—¿Así que tú les has enseñado francés? —preguntó a Anaïs—. Espero que te haya compensado bien por tus clases.
—Mi Marqués es autodidacta —respondió mi esposa sin celebrar su sentido del humor—. Conversamos en inglés en casa.
—Debo irme —repuso Dorothy mirando su reloj primero y luego a Anaïs en señal de reprobación.
Y sin voltear su rostro para despedirse se marchó.
Fuimos al supermercado más moderno de la ciudad, en donde compramos víveres y enseres para el apartamento.
—Aquí están las cremas humectantes que Michelle te sugirió traer en el avión —rechisté al ver un anaquel repleto de aquel producto—, y al mismo precio que en Francia.
Anaïs me miró con embarazo.
—Te habrá dicho que íbamos al Sahara —ironicé—, y que con un año sin crema humectante envejecerías diez años.
A Anaïs no le hizo gracia mi comentario; si había algo a lo que no podía oponerse era a una idea persistente de Michelle, por absurda que fuera.
—Insististe demasiado en invitar a Dorothy a cenar—me reprocho Anaïs de regreso a casa con el mercado, en un taxi Lada—. Dirán que le gustas.
—Me temía que me dijeras eso —respondí—. Lo hice para incomodarla.
—¿Cuál es tu interés en ella?
—Corregir su xenofobia.
—Ciertamente pareció ofenderle tu llegada —Anaïs asintió con un gesto.
—Más bien creo que se ofendió a sí misma —repliqué—. Quería demostrarle que no le daríamos importancia a lo ocurrido. Pero su negativa demuestra que no renunciará a sus prejuicios. ¿Cómo dice aquel proverbio griego antiguo? Quienes nos han menospreciado una vez, ya nunca más nos apreciarán.
—Los griegos no conocieron el perdón como nosotros —acotó Anaïs.
—No olvides que estamos en las tierras de Tamerlán.
Al llegar a casa organizamos nuestro lecho sobre una cama doble con telas de diversos colores; servimos frutos secos a su alrededor y la perfumamos con inciensos de oriente que encendí con una vela. Descorrí las cortinas ante la calle principal y dispuse de sendas lámparas a nuestros costados. Nos acostamos ante la luna llena que protegía la ciudad.
—Jeff fue cruel conmigo —me dijo con lágrimas en sus ojos—. No quiero permanecer aquí sin empleo, como en Portugal.
—¡No llores! —la consolé abrazándola bajo las sábanas—. ¡Querían asustarte! ¡Eres una docente educada en los Estados Unidos! ¡Se pelearán por contratarte!
—¿En serio?
—Créeme —dije observando sus pupilas.
—Pero dejé mis diplomas en Besançon —me dijo reprimiendo su congoja.
—¿Cuánto no insistí para que los trajeras? —asentí acariciando su mejilla.
—Debí seguir tu consejo —sollozó abrazándome—. Como no tengo siquiera una maestría, consideré que mi diploma de pregrado no tendría ningún valor aquí.
—Es un diploma válido tanto en Francia como en Estados Unidos —me explayé—; ambas naciones son de peso en una región educada por los rusos y los ingleses en tantos prejuicios neocolonialistas.
—De eso Dorothy nos ha dejado un fino ejemplo.
Presentí que Anaïs iba a estallar en llanto, por lo que la besé con dulzura.
—Trae unos melocotones secos —le dije—; están en el cajón inferior del estante principal de la sala.
Se levantó enseñando su cuerpo desnudo; me senté y la observé complacido a través de la puerta abierta.
Al abrir el cajón tomó un sobre, lo abrió y saltó entusiasmada varias veces.
—¡No sé qué haría sin ti! —Anaïs estalló en llanto.
—Ya me conoces, —anuncié sonriente—, soy precavido y me tomé el trabajo de empacarlos.
—¡Gracias! —exclamó Anaïs abriendo su quijada con una sonrisa enternecedora.
—Y tus certificaciones están en la maleta del computador…
Anaïs se levantó y fue a mi estudio, de donde volvió con las certificaciones, sonriendo sin reír, como hacía cada vez que era dichosa.
Me abstuve de expresarle el oscuro presentimiento que me acuciaba para no estropear la noche: que Jeff se había irritado conmigo por haberle pedido un favor justo cuando me ofrecía una prebenda. Había querido impresionarme e intente tomar ventaja de su esfuerzo, un movimiento audaz que lejos de impresionarlo lo había indispuesto; sólo ello explicaría su crueldad contra Anaïs.
—Mañana hablaremos con el Presidente de la Universidad —le dije abrazándola.
Y al besarla la luz de la luna iluminó sus ojos.
Bishkek, 22 de agosto de 2002
Esta semana creí que íbamos a morir. Sufrimos de diarrea y dolor de cabeza por tres días, lo que nos postró en cama. Apenas me levantaba para cocinar y preparar la comida. Mirbek me llamó y vino a visitarnos; a pesar de mi mal estado le preparé unos espaguetis a la boloñesa que lo deleitaron.
—¡Qué queso tan delicioso!
—Es queso parmesano.
—Nunca lo había probado.
Intercambié una mirada de comprensión con Anaïs.
Abrí una botella de vino rosado italiano. Mientras comíamos ofrecí mis ajíes crudos.
—¿Ustedes se los comen así? —preguntó—. Aquí los hervimos y los mezclamos con otras verduras.
—Los colombianos los usan para intensificar el sabor —Anaïs se explayó—. No le aconsejo que los pruebe.
—Si Marco se los come crudos —dijo Mirbek tomando un ají—, yo también puedo hacerlo.
—Pruebe primero la cáscara —le aconsejé—; las semillas y la tripa es lo más picante.
Mirbek mordió la punta del ají e ingirió unos espaguetis complacido.
—No está mal —exclamó, y sin esperar a nuestro comentario mordió de nuevo el ají.
Su cuerpo se estremeció y Mirbek fue presa de un hipo convulsivo.
—¡Se picó! —exclamé en mi idioma materno.
—¡Creo que mordí una semilla! —gritó Mirbek tomando la botella de vino rosado e ingiriéndola hasta el fondo.
Una vez se recuperó estalló en una carcajada.
—Está ebrio —me susurró Anaïs en francés al oído.
—¿Qué es eso? —preguntó Mirbek señalando la estatuilla de la Virgen María que habíamos comprado en Fátima—. ¿Ustedes son creyentes?
Afirmé inclinando la cabeza con una sonrisa.
—¿Cómo es eso posible? —inquirió—. ¿Creen que esa porcelana absorbe todas las maldiciones de sus enemigos hasta que su energía negativa la parte en mil pedazos? ¿No son ustedes gente educada?
Recordé el diálogo del Padre Brown con un agnóstico en un tren inglés.
—Quien no se contenta con los límites de su educación —sentencié—, indaga los senderos de su espiritualidad.
—Fui educado en el materialismo dialéctico —repuso Mirbek con esa sinceridad que sólo dan las uvas—. Nos enseñaron que somos materia, que toda conciencia deriva de unas células grises del cerebro, y que quien adora a imágenes o estatuas es un fanático.
—No adoramos esa estatua —intervino Anaïs, haciendo eco de mis enseñanzas—; es sólo un recordatorio de quién es: la madre que cuida del Bien Supremo, nuestro Dios.
—¿O sea que si alguien les partiera esa estatua ustedes no se resentirían?
—Si no es su culpa —respondí—, no. Pero no divaguemos sobre religión o política. Todas las guías turísticas advierten que son temas urticantes en estos países.
—No soy religioso —repuso Mirbek zaherido en su ego—, pero hay mucha gente que aquí cree en brujería.
—Religiosos a su manera —dije—, pero el ateísmo no es una religión; nunca, que yo sepa, los ateos predican o imponen sus creencias.
—¿Se burla usted de mí? —vociferó.
Lo observé en silencio por un instante. Mirbek bajó la cabeza, aceptando que había cruzado la línea que nos distinguía.
—¿Por qué no juegan su primera partida de ajedrez? —preguntó Anaïs conciliatoria.
—Ok —asintió Mirbek—. Pero le advierto que fui campeón nacional de la república de Kirguizistán en 1993.
—Te ganará —me susurró al oído Anaïs mientras extraía nuestro nuevo tablero.
—No creo —repuse—; se tomó una botella de vino.
La partida comenzó a las siete y media y se prolongó hasta las diez de la noche, cuando Mirbek me ofreció las tablas. Le dije que no las aceptaba y me rindió su rey.
—Debo irme —repuso con voz tensa—, ya es tarde.
Acepté su disculpa con un apretón de manos y lo despedí con un abrazo.
—Hay algo que debo decirle —me dijo en la puerta—; si usted tiene problemas con su decana nosotros no podremos ayudarle.
—Sé defenderme sólo —repuse presa de un ataque de tos.
Bishkek, 27 de agosto de 2002
Las frutas del verano son en estas altiplanicies más dulces que las colombianas; incluso mejores que las europeas. Y aunque hayan surgido algunas tensiones, no me puedo quejar.
—Kirguizistán es el secreto mejor guardado de Asia —le dijo Daniel Weiler a Anaïs cuando los presentaron—. Usted y su marido están ahora en uno de los lugares más hermosos del mundo.
—Deberías visitarlo —me sugirió Anaïs—. Fue nominado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y anda en limusina.
—Me evita —me disculpé pensando en la amante adolescente que lo acompañaba—. Cuando nos presentaron escasamente intercambiamos seis palabras. Y la verdad, no me gusta su afición por las adolescentes.
—Es un hombre importante —replicó—; no sólo la juventud atrae a las mujeres.
—Lo pensaré —repuse un tanto irritado.
Anaïs no me creerá si le digo que me alejo de la presidencia por prudencia. De Shakespeare aprendí la debilidad de las mujeres por la adulación: Frailty, thy name is woman ! Y aquellos hombres, además del elogio, tienen el poder, la nacionalidad y el dinero que seducen a la mayoría de las mujeres. No me hago ilusiones sobre el carácter de mi esposa; si hay un pretendiente que le ofrezca una vida mejor que la que yo le ofrezco no dudará en abandonarme, más aún ahora que su madre la azuza recordándole cómo ella llevó una mejor vida tras divorciarse para casarse con un hombre pudiente. Por otra parte, la reacción de Rachel es síntoma de una batalla de intrigas entre SEP y la Universidad Americana de Kirguizistán, en la cual no pienso inmiscuirme.
Viajamos el fin de semana al curso de inducción, en el rocambolesco balneario Aurora, que fue el preferido del Politburó en la era soviética, a orillas del misterioso lago Issyk-Kul. En el viaje nos sentaron en la penúltima fila, justo delante de Jeff, quien guardaba en los puestos traseros cerca de 500 botellas plásticas de agua extraída de los manantiales que nutren al lago Issyk-Kul. Jeff expuso las bases del concurso abierto para que dictásemos conferencias en Mongolia a finales de septiembre. Tomé nota y concebí un ensayo sobre la comunicación internacional que brindase bases a lectores de todos los países para discernir lo parcial de lo imparcial en los medios de comunicación escrita.
—Siento sequedad en mi boca —dije tomando mi segunda botella de agua.
—Puede tomar todas las que quiera —asintió Jeff—. ¿Quedó claro cuáles son las bases de la conferencia?
—Faltó establecer los criterios de selección —repuse.
—Por eso es que después dicen que no hablo con claridad —rezongó Jeff—. ¿No dije que SEP seleccionaría las mejores ponencias?
—Me refiero a los criterios —respondí—, no a los jueces.
—Pues lo mínimo que se requiere es que los candidatos tengan un doctorado —sentenció viperino.
Aunque mi MFA fuese un grado terminal equivalente a un doctorado en el campo de las artes, Jeff dejaba en claro que mis chances de ser seleccionado eran escasos. Debió notar un dejo de pesadumbre en mi rostro, pues de inmediato aclaró que, no obstante, si la propuesta era relevante, podrían enviar incluso a un estudiante a Ulán Bator. Ascendimos por unos cerros semidesérticos, cada vez más empinados. Mirbek se me acercó y me preguntó si había visto alguna vez en la vida un paisaje similar. Sonreí condescendiente y le expliqué que era oriundo de los Andes, en donde las montañas eran más densas y empinadas.
—Estos cerros me recuerdan al Cañón del Chicamocha —acoté—; el segundo más grande del mundo después del Cañón del Colorado. Las lomas que ahora veo no son tan empinadas, pero la abundancia de pedruscos, cactus y cabras hacen de ambos parajes semejantes.
Entonces sentí una imperiosa necesidad de orinar; noté que el bus estaba desprovisto de sanitario y que ya había ingerido doce botellas de agua de medio litro. Avancé hasta los asientos delanteros, en donde saludé a Darixa, quien permanecía como un cancerbero junto al conductor. Le expliqué de mi urgencia y con esa altivez que la caracterizaba ordenó detener el bus. Bajé y oriné tras unos arbustos; varios pasajeros tomaron ventaja de aquella parada improvisada. Regresamos y reiniciamos la marcha. Por una razón que no he podido descifrar —ahora pienso que fue debido a la sequedad del aire acondicionado, cuya fuente principal estaba sobre mi puesto—, sentí una desesperante necesidad de tomar otro litro de agua. La escena se repitió, muy a mi pesar. Esta vez sólo yo descendí ante las bromas de varios de los pasajeros. Regresé, tomé agua de nuevo y detuve el auto así, por varias veces, a lo largo del trayecto. Darixa se mostró cada vez más irritada y en mi última petición llegó a negarse a detener el bus, a lo que tuve que confesarle que si no me permitía apearme tendría que orinar en las botellas vacías de agua junto a Jeff. Al terminar el trayecto varios pasajeros se me acercaron a recetarme remedios para los problemas de riñones, desde caldos con ajo y cebolla larga hasta la urofagia, o la práctica de beber orines en ayunas. Rachel llegó a bromear —con esa magnificencia burocrática que tanto la enorgullecía—, que sin duda yo sería el primero que solicitaría la aplicación del seguro médico de SEP, con el cual recibiría un tratamiento especializado en un hospital de Frankfurt.
Nos apeamos y vimos la imponente mole de concreto de los hoteles soviéticos, eufemísticamente llamados sanatorios. Más de cien habitaciones emulaban la figura de un buque con su ancla gigantesca expuesta sobre dos columnas que también emulaban las bases del campanario de una iglesia moderna. Se suponía que era una mole al servicio del pueblo, esto es, de los campesinos y los trabajadores; la historia, empero, había demostrado que quienes realizaban las labores de los campesinos y los trabajadores eran los más desafortunados en la escala social de la Unión Soviética. Una burocracia piramidal de miles de líderes sociales y tecnócratas cuidaban de que el poder y el dinero no escapase de sus garras. Aquellos que tenían derecho a gozar de los balnearios eran escasos: los jefes máximos que vivían en Moscú, los gobernantes locales, la élite de la KGB y sus miles de familiares y protégées, todos —según ellos mismos—, genuinos representantes del pueblo.
—Puedes estar segura que aquí graban todo lo que hagan y hablemos —dije a Anaïs en broma mientras avanzábamos a lo largo de un imponente camino rodeado de arcos de flores, aludiendo a las atrevidas grabaciones de la novela de Ian Fleming From Russia with Love.
Por ser pareja nos dieron una suite doble en el hotel, lo que nos permitió agasajar la velada del sábado a tres colegas europeos.
Petra es una suiza rubia alta y esquelética que acostumbra granjearse sonrisas presentándose como china, y, la verdad sea dicha, guarda ese aire asiático tan propio a las institutrices soviéticas; no se separa de Venkatesh, quien, como todos los sociólogos británicos, cita constantemente a Marx; no obstante, en cuanto mencioné la palabra discurso, tan cara a la filosofía de Foucault, me dijo que a él ya sólo le interesaba la filosofía post-foucaultiana de la última década.
—Y, entonces —pregunté con agudeza—, ¿por qué cita a un economista del siglo 19 como lo es Marx? Sus tesis fueron ya refutadas o superadas por, digamos, Schumpeter en Capitalism, Socialism and Democracy.
—Marx es diferente —se justificó sin sonrojarse—, para comenzar lo estudian en todas las facultades de filosofía y sociología del mundo.
—Eso decían de Santo Tomás en el siglo quince —repliqué justo cuando Petra intervino para elogiar la arquitectura soviética del balneario.
Venkatesh es vegetariano y ni tan siquiera toma leche; su filosofía vegana es secundada por Gretchen, doctora en antropología recién graduada de Alemania, rubia de cabellera profusa y ensortijada, de rostro tan inexpresivo como lo debieron haber sido el de las secretarias del Führer.
—¿Y habla usted alemán? —me dijo—; ¿qué lo motivó a estudiarlo?
—Schopenhauer —contesté tomando una copa de vino de la mesa
—No lo comprendo —me dijo irritada—. ¿Cómo puede estudiarlo por un autor que está disponible en inglés? Yo estudié árabe, pero precisamente porque no tienen gente que los traduzca o los entienda.
—Soy europeo —me disculpé —, pero por adopción. No olvide que las aspiraciones de un colombiano pueden ser diferentes a las suyas. ¿Fundamentos básicos de antropología?
Gretchen río complacida con mi ocurrencia.
—He estado leyendo a Popper —dijo Petra descansando su brazo en el hombro de Venkatesh—, quien critica sistemas totalitarios como el comunista. Venkatesh, en cambio, defiende a la Unión Soviética. ¿Ustedes que opinan?
—El caso es que ya no es funcional —comentó Gretchen—. Y si no es funcional, no hay razón para defenderla.
—¡No es eso! —dijo Venkatesh llevándose una mano al pecho y sonriendo como el niño más simpático de su clase—. ¡Hablaba de algunas ventajas del sistema soviético sobre el capitalista!
—Es un problema de escuela —intervine—. Petra estudió en Boston, junto a quienes vencieron a la Unión Soviética; Venkatesh, en cambio, es de Inglaterra, una nación que intimó con ellos contra Hitler.
Como arrancado de una tira cómica de Simón el Bobito, Venkatesh me sonrío como el niño más simpático de su clase. Su mecanismo de defensa era eficaz; no pude discernir si celebraba o se burlaba de mi comentario.
Gretchen sostuvo una larga mirada con Anaïs antes de despedirse.
—No se baña el pelo —me dijo Anaïs antes de acostarnos.
Omar y Rick son dos turcos obesos que dan clases en Tashkent; ambos estuvieron cortejando a Anaïs en la piscina mientras yo conversaba con Annula. Cuando Anaïs les dijo que yo era su marido creyeron que bromeaba, pero ante su seriedad se disculparon y se fueron. Más tarde me los encontré conversando con Manola, una española membruda, quien viajará con ambos a Osh.
—¡Los pondré en forma! —dijo Manola señalando sus panzas.
Conocí a Helen, británica, y a Franz Lennert, su esposo danés; ambos han establecido un centro de estudios sociológicos al sur de Kirguizistán, con fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del gobierno de Dinamarca y de la Fundación Soros.
—¿Cuál es su especialidad? —pregunté a Helen.
—La Unión Europea —me respondió y ante mi sonrisa irónica añadió—: ¡Sé que es absurdo! ¡Una británica predicando las ventajas de la Unión Europea! Pero es importante estudiar los puntos a favor y en contra.
—También tuve una alumna que era antieuropea —asentí melifluo—; sé de qué me habla.
—¿En una Universidad de Bogotá?
—En una Universidad de su isla —la corregí—, en la Universidad de Salford.
—Supongo que aquella alumna le habrá expuesto que el principal problema de la Gran Bretaña con la Comunidad Europea es el dominio del Banco Central Europeo sobre las finanzas de todos los países.
—Muy cierto.
—Por eso tuve que darle una buena nota a varios alumnos que defendieron en su trabajo final la tesis de que la Unión europea es contraproducente para Europa.
—Mi alumna no corrió igual suerte —repliqué—, y a duras penas aprobó la materia. Todos sus argumentos se deshacen en cuanto consideramos las ventajas económicas de la zona euro.
—Eso es discutible —replicó Helen con frialdad—; hay que leer las tesis que defienden el desmembramiento de la Unión Europea.
—Incluyendo Mein Kampf —acoté.
—¿Qué? —replicó con un destello de alarma en sus ojos.
—Es el libro que guarda bajo el brazo, ¿no le dije que también estudié alemán?
—Lo uso como referencia —repuso nerviosa.
—No lo dudo.
Helen sonrió aún sorprendida y se alejó pensativa.
—No es necesario estar en Alemania para reconocer a una neonazi —me dije.
En la piscina nos presentaron a Suhrab, un joven kirguizo que fue becado a los dieciséis años por la Universidad de Indiana. Su inglés es fluido y se ha contagiado de ese sentido práctico de los anglosajones que los impulsa a ser empresarios.
—He organizado un periódico en inglés —me dijo—; en donde traducimos las principales noticias de los diarios locales. ¿Le interesaría subscribirse?
Le dije que lo pensaría, pero dado que nuestro apartamento tiene canales internacionales, y ni a mí ni a Anaïs nos interesan los vaivenes administrativos de un gobierno a todas luces corrupto, preveo que a Suhrab no le agradará mi respuesta.
—¿Es usted católico? —me preguntó una mujer de aspecto marsupial, de grandes ojeras y abundante cabellos grises erizados como palo de escoba—. Tengo un lugar que sé que va a ser de su interés.
—No me diga que encontró una iglesia —respondí sonriente.
—¡Sí! —exclamó sonriente con marcado acento sureño—. Me llamo Whitney y soy una católica fervorosa. Daré clases de antropología. Oí que usted era colombiano.
—¿Ha estado en Colombia? —pregunté estudiando su vestimenta deportiva.
—En Perú —repuso—, que es lo mismo. ¡Yo a ustedes los conozco!
Me sorprendió que su comentario sobre mi cultura fuera el mismo que Parvaneh. ¿Tan similares son las presunciones de los antropólogos en USA y Europa? Aludían, desde luego, al estereotipo sobre la promiscuidad de mi grupo étnico, pero, más allá de su desparpajo conmigo, ambas creían haber descifrado los secretos de todos los presentes en razón de su nación de origen. Inferí que tarde o temprano mis colegas antropólogas colisionarían.
—¿Ha estado en Londres? —pregunté.
—¿Cómo lo sabe? —sonrió enseñando sus dientes disparejos.
—Su discurso es similar al de una colega suya.
—¡Ah! —dijo con rostro tenso—. He oído de ella.
Whitney nos invitó anoche a su apartamento, en donde degustamos una botella de Oporto que Annula compró para la ocasión. Sus aposentos son lujosos en comparación a los nuestros: los fósiles de la Unión Soviética han sido aquí reemplazados por nuevas alfombras, lavadoras automáticas, un acuario y armarios de roble.
Nuestro apartamento, empero, tiene un piano; con esa manía mía de encontrarle sentido metafísico a todo lo que encuentro, tomaré lecciones privadas; no será difícil encontrar un profesor. La Unión Soviética fue una nación que cultivó la ópera y la música como ninguna otra.
Esta mañana encontré a Misha llorando, con su mano ensangrentada, en la escalera de mi edificio, junto a unos vidrios rotos. Nuestra entrada es, de hecho, la más descuidada de los edificios de aquel conjunto residencial. Hay una mujer sexagenaria, alta y corpulenta, Mila, que apila los vidrios rotos de las ventanas de todo el conjunto contra las paredes del zaguán de entrada, el cual no es en realidad un zaguán, sino un cubículo sin baldosas, con paredes recubiertas con yeso crudo. Comenté a Mirbek el peligro que representaban aquellos vidrios, pues cierta tarde, a causa de la gripe, Anaïs sufrió un mareo repentino y tuvo que apoyarse contra la pared; afortunadamente su mano encontró un espacio sin vidrio que evitó que se cortara. Mirbek mostró, como ya era su costumbre, un rostro de preocupación que, lejos de ofrecer una solución, era el anticipo de una justificación.
—¡Ah! —exclamó—. Conozco a esa señora: suple de vidrios a las casas del barrio. Vive en el vestíbulo superior, al final de las escaleras.
Lo observé estupefacto.
—Cuando se acabó el comunismo —explicó— mucha gente tuvo que contentarse con un espacio en un corredor.
Examiné la mano de Misha y la conduje a nuestro apartamento, en donde desinfecté su herida y le apliqué una venda. Tomé la precaución, no obstante, de dejar la puerta abierta.
—¡Nadie me quiere! —sollozó recostándose en mi pecho.
Me dijo que había un hombre que le daba de comer a cambio de que saliera a altas horas de la noche con extranjeros.
—¿Qué extranjeros? —pregunté con un dejo de indignación.
—Usted se asombraría si se lo dijera —suspiró—. Varios de ellos trabajan en su Universidad.
Su alusión a mi sitio de trabajo me puso en guardia. La conduje fuera del edificio y la despedí, no sin antes entregarle un billete de cien soms. A excepción del taxi de Vladimir, el parqueadero y el jardín estaban desiertos.

















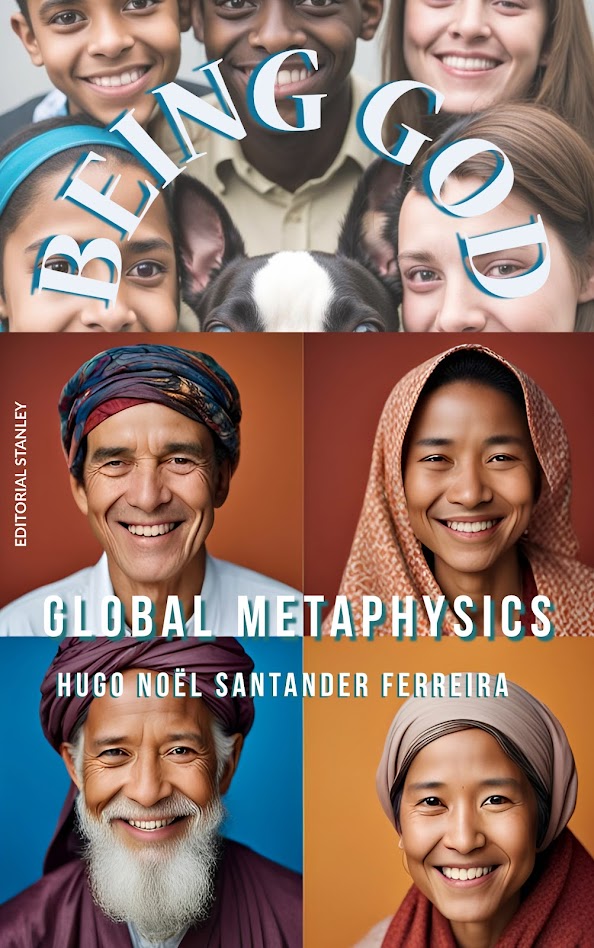

Comentarios
Publicar un comentario